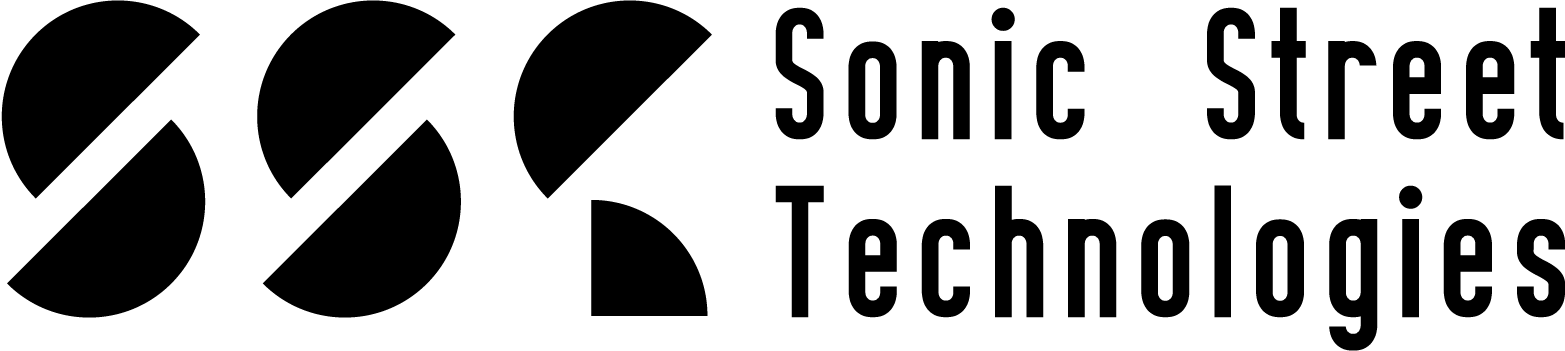Patrimonialización del picó en el Caribe colombiano
La patrimonialización de las tecnologías sonoras callejeras es una cuestión cada vez más relevante. Más allá del prestigio cultural, el reconocimiento como patrimonio es frecuentemente percibido por los y las practicantes como una herramienta estratégica para respaldar las negociaciones en curso sobre el acceso al espacio público, las restricciones horarias y para contrarrestar la estigmatización persistente de estas culturas sonoras. Al mismo tiempo, estos procesos hablan en torno a problematical como las representación, los desequilibrios de poder y el acceso desigual a los recursos, tanto dentro de las escenas como en sus relaciones con instituciones externas. El investigador Jorge Enrique Giraldo Barbosa informa sobre los esfuerzos para lograr el reconocimiento patrimonial de la cultura del picó en la costa caribeña de Colombia.
por Jorge Enrique Giraldo Barbosa
Contexto Investigativo:
En los parajes de mi vida profesional e investigativa, he contado con la fortuna de asumir muchos retos, por lo que el estudio y apoyo al movimiento picotero ha sido uno de ellos. Este trabajo recoge buena parte de mi experiencia y organiza unas memorias en este blog sobre el proceso de patrimonialización del picó, donde logré conversar, entrevistas semiestructuradas, con cinco protagonistas relevantes que evidencian la unión de tres ciudades ante el poder y la sinergia sónica: las ciudades de Santa Marta, Barraquilla y Cartagena.
Su Majestad El Picó
Primero debo definir para una mejor interpretación del contenido del blog, ¿qué es el picó? El picó es un majestuoso equipo de sonido modificado con innovación artesanal local (tanto en lo técnico como en lo pictórico), para animar la vida festiva y musical en las barriadas del Caribe colombiano. Su configuración social guarda muchas semejanzas con la realidad antillana del sound system, la brasileña del aparelhagem, la mexicana del sonidero y la venezolana de las minitecas.
El origen del picó se demarca principalmente en la ciudad de Barranquilla y seguidamente Cartagena, por ser las ciudades con mayor comercio y conexión con el Gran Caribe y con el resto del mundo, ciudades-puerto, lograron consolidar estas invenciones tecnológicas propias entre los años 40s y 50s del siglo XX. Como innovación en la vida festiva se expandió poco a poco a otras ciudades y zonas rurales del Caribe continental e insular (San Andrés y Providencia), convirtiéndose en un distintivo cultural de la región.
En la actualidad se podría distinguir dos tipos de picó: el turbo y el fraccionado. El primero se relaciona a la emergencia de este sistema de sonido, con unos bafles de metro y medio aproximadamente y llamados coloquialmente “escaparate”, que es donde se funde las obras pictóricas relacionadas al nombre del picó, como El Rojo, El Perro, El Conde, El Guajiro, EL Último Hit, El Timbalero, entre otros y, a los costados de estos bafles se localiza la tornamesa de reproductor de acetatos preferentemente pero también se encuentran consolas de sonido modernas (digitales y con conexión a internet), espacio donde trabaja el legendario picotero, el que organiza la programación musical.
El fraccionado se localiza históricamente entre los años 80s y 90s, como un salto tecnológico con diversificación de los sonidos altos, medios y bajos, en una estructura fraccionada en conjunto que actualmente pueden llegar a medir hasta 14 metros de altura por 10 de ancho, la consola de sonido es toda una tarima en el centro de este monstruo sónico, donde ya se aprecia el DJ, rodeado tanto de bafles modernos como de un aparataje de luces y pantallas de video.

Picó estilo turbo, P-4 El Demoledor, de Santa Marta. Fuente: Jorge Acosta

Picó estilo fraccionado, El Rey de Rocha, Cartagena. Fuente: @YankySabor
¿Por qué surge la idea de patrimonializar el picó?
El picó con el pasar del tiempo se convirtió en un tótem de la cultura popular del Caribe colombiano, que escenifica en muchos sentidos la creatividad, la fuerza y el colorido en medio de las fiestas populares, como casetas, verbenas, antiguas tómbolas vecinales, conciertos barriales. [1] Por otra parte, su emergencia posicionó igualmente una fuerte estigmatización social, donde la fiesta de picó se satanizó con atributos de un espacio lleno de violencia, drogas y de “gente plebe”, lo que también se interpreta como manifestaciones aporofóbicas.
Esto ha ocasionado una minusvaloración del picó y su contexto barrial, afectando la economía popular que se ha estructurado alrededor del mismo, como es el dueño del picó o la famiempresa picotera, el organizador de bailes, el picotero o DJ sea el caso, los pintores y técnicos que construyen estos equipos; los diferentes trabajos que se organizan en las fiestas populares, como los negocios o vendedores ambulantes que comercializan alimentos y bebidas, los tiqueteros para el cobro y acceso a las fiesta popular, entre otros. Esto a razón de que las fiestas populares las restringen y tienden a prohibirlas por decretos de las administraciones locales en diferentes épocas del año, incluso, utilizando de escusa el tema de la contaminación auditiva para restringir su difusión. [2]
Ante esta situación los dueños de picó y organizadores de bailes, se vienen organizando por medio de asociaciones gremiales, exigiendo el derecho al trabajo y al desarrollo de prácticas festivas tradicionales con un trasfondo cultural e histórico. Una de las estrategias que se vienen adelantando en este sentido es la patrimonialización del picó y su contexto festivo.
En Santa Marta fue la primera ciudad que incursiona con esta estrategia de patrimonialización, El presidente de la Asociación de Picoteros de Santa Marta (ASOPIMARTA), Jorge Acosta, cuenta como fue el proceso:
“Se logró incluir el picó dentro de la actualización del inventario del patrimonio cultural del distrito, fue incluido ahí por su tradición. El proceso comenzó desde el 2012 y en el 2016 ya quedó registrado como patrimonio. La facultad de Antropología de la Universidad de Magdalena trabajó para que adelantara ese proyecto. En el mandato del Dr. Carlos Caicedo, como alcalde, él incluyó dentro de su plan de gobierno” (Entrevista, febrero de 2025).
Jorge Acosta afirma que, con este proceso, si bien existe mayores posibilidades para el desarrollo de las fiestas populares de casetas y presentación de estaderos por parte de los picó dentro del calendario festivo de la ciudad de Santa Marta, se siguen presentando momentos donde funcionarios públicos y de la policía, se hacen de “oídos sordos” ante el reconocimiento patrimonial, cerrando y restringiendo las fiestas populares, por lo cual el trabajo de blindar como un activo cultural al picó es un camino de largo aliento.
Al igual que en Santa Marta, en Barranquilla se ha venido trabajando por que el picó sea incluido dentro del inventario de activos patrimoniales del distrito, como lo afirma Carlos Miranda, presidente de la Asociación e Bailes de Barranquilla (ASOBAILES):
“En el 2015 un grupo de amigos, Laín Domínguez con otros compañeros tomaron la iniciativa de lograr que los picó(s) y las verbenas fueran declarados patrimonio. Hicimos una alianza para que conjuntamente ASOBAILES con WorldPicó trabajáramos por esa declaratoria. Teniendo en cuenta que la Secretaría de Cultura nos llamó para que formáramos parte de unas mesas de trabajo, precisamente para lograr la declaratoria de la cultura picotera.
“Empezamos ese proceso conjuntamente con la Secretaría de Cultura, e inicialmente el proyecto se analizó a nivel distrital y el Consejo de Cultura del Distrito de Barranquilla en un primer debate lo negó, aduciendo de que la cultura picotera no tenía identidad cultural de Barranquilla.
“En ese proceso lo archivaron. Compañero Laín y mi persona, empezamos a analizar todo, a investigar todo y luego de haber aportado evidencias, fotografías, reseñas históricas, toda la información que dimos, nosotros exigimos mediante un derecho de petición que ese proceso se renovara. La Secretaría de Cultura encabezada del funcionario Juan José Jaramillo en el 2017, retomó el proceso y ahí ha ido avanzando muy paquidérmicamente, muy lento porque hay mucha oposición, hay gente enemiga del proceso y prácticamente el proceso ha estado ahí estancado” (Entrevista, febrero de 2025).
La Fundación WorldPicó que menciona Carlos Miranda, es la Fundación Cultural y Melómana Distrital de Barranquilla, de la cual su presidente es Laín Domínguez, se constituye en el 2015 precisamente para consolidar la declaratoria del picó: “se creó WorldPicó, en la cual se reunieron una serie de personajes dueños de picó(s), técnicos, pintores, coleccionistas y todo lo que tiene que ver con la cultura picotera en pos de la declaratoria de patrimonio cultural del picó” (Laín Domínguez, entrevista, febrero de 2025).
Retomando lo enunciado por Carlos Miranda, donde aclara que la iniciativa de patrimonialización es tanto para el picó como para la verbena, que vendría ser el contexto festivo del picó.
La diferencia frente a Santa Marta es que, el picó en la ciudad de Barranquilla se asocia de manera relevante con las verbenas, las cuales son fiestas populares con un anclaje histórico y social frente al carnaval, por lo cual la patrimonialización se suele asociar a ese contexto, mientras en Santa Marta si bien el picó hace parte importante del carnaval, este no se enuncia en términos de contexto patrimonial asociado al picó como si ocurre en Barranquilla.
Relación del patrimonio del Carnaval de Barranquilla con el picó
Lo anterior me impulsa a desgranar una pregunta que salta a la vista: ¿existe algún tipo de relación o influencia del proceso de patrimonialización del Carnaval de Barranquilla con la iniciativa de patrimonialización del picó?
La respuesta tiene dos vértices. Una relación indirecta del Carnaval de Barranquilla como patrimonio, frente a las fiestas populares, las verbenas, y una influencia negativa o un mal ejemplo a seguir para con la iniciativa de declarar un bien cultural patrimonial al picó. Comenzare con la relación indirecta.
Hay que tener presente que el Carnaval de Barranquilla tiene dos reconocimientos patrimoniales: Patrimonio Cultural de la Nación en el 2001, por parte del Congreso de Colombia y también fue declarado, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por parte de la Unesco en el 2003.
Ahora bien, dentro de lo que se podría llamar la hoja de ruta para salvaguardar el patrimonio del Carnaval de Barraquilla, como también para las declaraciones de otros activos culturales a nivel nacional, se construye un Plan Especial de Salvaguarda que, para el Carnaval, se formalizó desde el Ministerio de Cultura en el año 2015 (hoy Ministerio de las Culturas, Las Artes y Los Saberes).
Dentro del Plan Especial de Salvaguarda hacen la identificación y diagnóstico de las manifestaciones culturales del Carnaval, su historia, la importancia de los gestores culturales que hacen viva esta tradición festiva, las entidades públicas que deben apoyar directamente para el fortalecimiento y salvaguarda del Carnaval, donde la Fundación Carnaval de Barranquilla tiene un importante papel en ello. Igualmente se describen los proyectos o líneas de acción para centralizar o planificar económica y temáticamente las acciones de salvaguarda del Carnaval.
Dentro del Plan Especial de Salvaguarda se encuentra descrito la importancia de las fiestas populares, de los barrios, las verbenas barriales, como uno de los elementos centrales del Carnaval de Barranquilla, donde finalmente se describe una línea de acción que apela a promover los bailes en los barrios, ya que esto son espacios fundamentales de las fiestas del Carnaval y su tradición.
Es ahí donde se relaciona indirectamente el proceso patrimonial del Carnaval de Barranquilla con el picó, ya que el mismo tiene una trascendencia con las verbenas barriales y de carnaval, se puede describir como una simbiosis sociocultural entre la maquina de sonido y la fiesta de carnaval, que se desarrolló desde los años 60s del siglo XX en la ciudad de Barranquilla.
Es por ello por lo que, el discurso del movimiento picotero de Barranquilla asocia el picó y la verbena de manera relevante, sin desconocer que el picó también hace parte de otro tipo de eventos populares como las casetas, conciertos barriales, incluso, en estaderos y en fiestas familiares. Para ilustrar lo dicho, que mejor que la ilustración de una de las banderas de la asociación ASOBAILES, que en 2023 lanzaron un eslogan donde simbólicamente el picó sintetiza el carnaval y la verbena, es decir se configura como una suerte de imagen sinécdoque.

Eslogan, “El Carnaval es Verbena”, dentro de la imagen de un picó, ASOBAILES, 2023
Con relación a la influencia negativa del proceso de patrimonialización del Carnaval de Barranquilla con el del picó, Nicolas Contreras, un picotero a nivel investigativo por su carrera profesional, ilustra de manera categórica lo que podría ser un mal ejemplo de patrimonialización.
“Digamos que eso es una lección amarga [el proceso de patrimonialización del Carnaval de Barranquilla]. Ellos hicieron el proceso intelectual [de realizar las investigaciones para declarar el carnaval como patrimonio] y menciono figuras de primer nivel. Dolcey Romero Jaramillo, Martín Orozco Cantillo, el profesor Colpas, mejor dicho, toda la pesada del departamento de ciencias sociales en la Universidad del Atlántico en el cual está Alfonso Munera. Esa gente te hizo el trabajo y resulta que llegó el grupo de Los Char con un señor llamado León Caridi, que fundaron a la Fundación Carnaval de Barranquilla y privatizaron el carnaval, nos lo arrebataron” (Nicolas Contreras, entrevista, febrero de 2025).
Acá Nicolas Contreras expone lo que comenzó como un proceso loable de investigación social para declarar el carnaval como patrimonio, contar con el sustento necesario para ello, para que finalmente termine en las manos de unos pocos, los políticos (familia Char), pasando a un proceso de privatización acelerada, donde el acceso al bien cultural entra a las lógicas del mercado.
Esto coincide con los análisis del trabajo “El patrimonio como una forma de culturización”, del antropólogo Mauricio Pardo (2019), donde se presenta una disparidad en los principios sociales del patrimonio colectivo, ya que se declaran bienes materiales e inmateriales para ser salvaguardados por un interés colectivo, pero estos bienes entran a ser parte de un control burocrático, por el Estado y las entidades multilaterales o actores privados, donde el bien común se cosifica y queda sin plena participación en esta dinámica patrimonial.
El proceso de privatización del Carnaval de Barranquilla ha manifestado muchas problemáticas de tipo económico y social donde, por ejemplo, se han centralizado los eventos de tipo espectáculo masivos -como los desfiles y conciertos-, dejando en segundo plano los eventos barriales como las verbenas y casetas, contradiciendo incluso las líneas de acción del Plan Especial de Salvaguarda donde se evidencio, las verbenas deben ser promovidas por la política pública.
Por ello tiene tanta resonancia las palabras de Nicolas Contreras, ya que como investigador social viene adelantando el trabajo de campo para la declaratoria patrimonial del picó en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, por ellos resalta que lo ocurrido en el Carnaval de Barranquilla es una lesión aprendida para superar.
Proyecto Las Tres Perlas
Las Tres Perlas, fue como finalmente se le denomino al proyecto de declaratoria como un bien cultural al picó en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena frente al Ministerio de las Culturas, Las Artes y Los Saberes. “Tres perlas” asociando a cada una de las tres ciudades dentro de este proceso.

Logo inicial del proceso de patrimonialización del pícó por parte de @Monosonico
Este proceso es muy reciente y obedece tanto a la gestión de las asociaciones de dueños de picó y organizadores de bailes populares de las tres ciudades, como resultado de los encuentros de ellos con académicos e investigadores que han promovido una visión participativa y creativa para el proceso de patrimonialización del picó.

Flyer del conversatorio, “Paisajes sonoros. El Picó como bien cultural en el Caribe colombiano”
Entre esos encuentros se resalta el que promovió la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta, el conversatorio “Paisajes Sonoros: el picó como bien cultural en el Caribe colombiano”3 en el mes de abril del 2024, donde participe como ponente. En este evento se logró generar un fuerte puente de participación y unión de iniciativas entre los apasionados de la “cultura picotera”: melómanos, académicos, investigadores, picoteros y picoteras, dueños de picó, organizadores de bailes, periodistas, músicos, entre tantos escogidos por el “barrio universal” (Canción La Perla, Rubén Blades y Calle 13) para comenzar a construir proyectos con intereses comunes y en pos del picó.

Foto de los participantes del conversatorio, “Paisajes sonoros”, abril del 2024, Santa Marta. Fuente: Juan Carlos Gómez
Posterior a este evento y acercamiento directos con el entonces Ministro Juan David Correa, por parte de las asociaciones de dueños de picó y organizadores de bailes, del Ministerio de las Culturas, se consolida el proyecto Las Tres Perlas, el cual dentro de los encuentros y talleres de formulación, se delimito las tres ciudades, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena y donde también se determinó que el tipo de picó turbo es el que se debe elevar como un activo patrimonial, principalmente por su trascendencia historica y sus características pictográficas únicas.

Alex Aleman recostado en uno de los bafles del picó turbo El Timbalero, Barranquilla. Fuente: Alex Aleman
Jorge Acosta, el presidente de ASOPIMARTA, aclara que si bien estar dentro de los activos culturales del Distro de Santa Marta ayudado mucho al gremio picotero de la ciudad, la declaratoria del picó a nivel nacional con el Ministerio de las Culturas fortalecería más el proceso y les permitiría conectarse directamente a la política pública, por lo que tendría su propio Plan Especial de Salvaguarda a nivel regional.
Carlos Miranda de ASOBAILES de Barranquilla, igualmente asegura que independiente del Proyecto Las Tres Perlas, como ASOBAILES seguirán buscando el reconocimiento distrital del picó y la verbena parte hacer parte de los activos patrimoniales de la ciudad.
En Cartagena, el Proyecto Las Tres Perlas cuenta con el apoyo de la asociación de picoteros, ASOPIKAR (Asociación de Picoteros de Cartagena), con José Miguel Padilla, el cual de manera muy personal asocia el proceso de patrimonialización del picó como un “protector de su hijo”. “Uno en esto de picotero debe amar su picó como un hijo, quererlo, darle cariño, tu sabes, la música del picó es como la sangre al corazón y sin eso no hay vida, por eso hay que alimentar bien al picó porque es como un hijo pequeño” (José Miguel Padilla, entrevista, febrero de 2025).
Paralelamente en Cartagena, gestores culturales, músicos e investigadores de la Fundación Roztro, vienen construyendo el Plan Especial de Salvaguarda para la declaratoria de la música champeta como patrimonio, donde incluyeron al picó como una manifestación cultural, del cual, en un sentido maternal, viene siendo un hijo de este por su papel de difusión y producción de este género en las enramadas del Caribe colombiano. Por lo que complementa la iniciativa del proyecto Las Tres Perlas.
Para tener una visión generar de las personas involucradas directa o indirectamente en el Proyecto Las Tres Perlas, Nicolas Contreras como investigador principal desde una investigación acción participativa (IAP) que viene adelantando el proyecto en su etapa de prefactibilidad, realizó un inventario de todas aquellas personas que se encuentran en el proceso.
De la Universidad del Magdalena: los investigadores Juan Carlos Gómez y a Roberto Almanza.
Investigadores, sabedores y gestores culturales: Sídney Reyes, Walter Hernández (Índigo), Sadid Ortega Pérez, Nelson García, Laín Domínguez, Dairo Barriosnuevos, Carlos Miranda, Jorge Acosta y Jorge Giraldo (yo).
Dueños de picó y picoteros: William Safari, Octavio Miguel Pupo, Alí Zarache y Ana Pérez.
Locutor: Ralphy Polo.
Investigador externo: Jacob Sunshine (Menphis, Estados Unidos).
Aparte de las asociaciones ya descritas en el blog, también se encuentra ASODISMAC (Asociación de Disfraces y Manifestaciones del Carnaval), de la ciudad de Barranquilla. Fundación Cultural Afroamericana (FUKAFRA) y como espacio de interacción temática, el grupo de wasap Safari Musical.
Se entendería que el Proyecto Las Tres Perlas, es de interés directo para los dueños de picó, pero no todos se encuentran asociados. Por ejemplo, en Santa Marta se encuentran asociados 50 en ASOPIMARTA y aproximadamente unos 100 picós activos en la esfera festiva de la ciudad, no estas inscritos en esta asociación.
Esto es un reto para superar, con la intención de consolidar y fortalecer el tejido y la unidad de las asociaciones picoteras y de organizadores de bailes, de cara al proceso regional de la patrimonialización del picó, el cual se espera se convierta en una política cultural festiva con injerencia de sus propios gestores culturales, por fuera de las esferas de monopolización política y de privatización por intereses externos.
Notas
[1] Los espacios más reconocidos del picó en el Caribe colombiano son las casetas (K-z) y las verbenas, estas últimas desarrolladas en Barranquilla y asociadas principalmente a los carnavales. Ambas se caracterizan por ser fiestas barriales, donde se cierran una calle o dos para el disfrute de sus propios habitantes y de los acceden pagando su entrada. También se usan lotes abandonados o canchas de futbol. Otros espacios son los estaderos (locales cerrados para el goce de la música) y hasta concierto, donde ya las dimensiones del evento son mucho más grandes que en los espacios anteriores.
Sobre el autor:
Jorge Enrique Giraldo Barbosa es antropólogo y melómano caribeño, “pegao” a la pasión picotera, sus trabajos se orientan desde la antropología de la música y trabajo con pueblos indígenas, principalmente de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el departamento de la Guajira, Colombia.